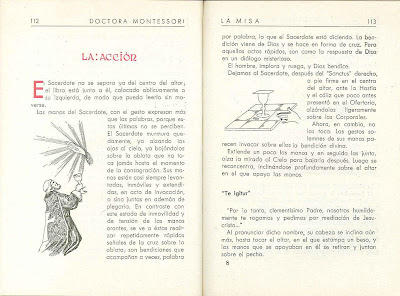El blog amigo La Buhardilla de Jerónimo nos adelantó el prólogo que el cardenal Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha escrito para la edición española del reciente libro R. P. Nicola Bux que lleva por título La Reforma de Benedicto XVI. La liturgia entre la innovación y la tradición. En él nuestro purpurado, tratando sobre el tema de la denominación más adecuada de la misa según el rito romano extraordinario, comenta la propuesta que hace el P. Bux en los siguientes términos:
El blog amigo La Buhardilla de Jerónimo nos adelantó el prólogo que el cardenal Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha escrito para la edición española del reciente libro R. P. Nicola Bux que lleva por título La Reforma de Benedicto XVI. La liturgia entre la innovación y la tradición. En él nuestro purpurado, tratando sobre el tema de la denominación más adecuada de la misa según el rito romano extraordinario, comenta la propuesta que hace el P. Bux en los siguientes términos:“La reforma de Benedicto XVI es, pues, un libro rico en datos, reflexiones e ideas, y de entre los múltiples asuntos en él tratados quisiera resaltar algunos puntos:
“El primero es acerca del nombre con el cual llamar a esta Misa. El autor propone llamarla al estilo oriental «liturgia de San Gregorio Magno». Es tal vez mejor que decir simplemente «gregoriana», pues puede prestarse a un doble equívoco (que podría en todo caso evitarse con la denominación «dámaso-gregoriana»). También es más conveniente que «Misa tradicional», donde el adjetivo corre peligro de contaminarse de una carga o bien polémica o bien «folclórica»; o que «modo extraordinario», que es una denominación demasiado extrínseca. «Usus antiquior» tiene el defecto de ser una referencia meramente cronológica.
“Por otra parte, «usus receptus» sería demasiado técnico. «Misal de de San Pio V» o «del Beato Juan XXIII» son términos demasiado limitados. El único inconveniente es que en el rito bizantino ya hay una liturgia de San Gregorio, Papa de Roma; la de los dones presantificados usada en cuaresma”.

Rvdo. D. Nicola Bux, autor del libro
En las iglesias de la tradición bizantina se emplean tres formularios para la misa: uno más elaborado, que es la liturgia de San Basilio Magno (en los domingos de Cuaresma menos el de Ramos, el Jueves Santo, la vigilia pascual y las vigilias de Navidad y Epifanía, así como en la fiesta de este padre capadocio); otro, más breve, conocido como la liturgia de San Juan Crisóstomo (en los demás días), y otro, en fin (como muy bien apunta el cardenal Cañizares), llamado liturgia de los dones presantificados, atribuida a San Gregorio Magno (para los miércoles y viernes de Cuaresma, considerados días de especial penitencia). La denominación propuesta por el P. Bux resultaría, pues, confusa y habría que especificar cada vez –refiriéndose a la misa según la forma extraordinaria– que se trata del rito romano y no del bizantino.
La designación como “misa gregoriana”, puesta en uso por el cardenal Castrillón, presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, efectivamente se podría prestar a un doble equívoco: el confundirla con una de las misas que en serie de treinta se dicen consecutivamente y sin interrupción por un difunto y a la que están ligadas especiales indulgencias o con la misa interpretada en canto llano (llamado gregoriano). La expresión “misa dámaso-gregoriana” no nos parece afortunada porque parecería sugerir que esta liturgia de la misa fue creada por San Dámaso I y refundida por San Gregorio I y se quedó en ese estadio (podría llamársela con motivo semejante “misa leoniano-gelasiana” por los sacramentarios en los que se halla descrita, pero tampoco sería adecuado y rezumaría un cierto arqueologismo).
 Llamar a esta misa “tradicional” puede, ciertamente, causar resquemor en quienes defienden que la misa salida de la reforma post-conciliar está en continuidad con la tradición litúrgica de la Iglesia y es, por lo mismo, también “misa tradicional” (de hecho es lo que sostiene monseñor Pere Tena, primer presidente del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y discípulo aventajado de monseñor Bugnini, el alma del Consilium). Por otra parte, existe el peligro de que “tradicional” adquiera una connotación polémica ligada a algunos excesos del llamado “tradicionalismo” (los “ismos” son, por ello, a menudo peligrosos). Misa “tradicional” se contrapondría así a “misa nueva” en el sentido de quienes asumen que ésta es herética o no es válida. El cardenal Cañizares también apunta la posibilidad de interpretar “tradicional” en el sentido de “folklórico” (análogamente a como se llama “música tradicional” a la música étnica o de las sociedades primitivas).
Llamar a esta misa “tradicional” puede, ciertamente, causar resquemor en quienes defienden que la misa salida de la reforma post-conciliar está en continuidad con la tradición litúrgica de la Iglesia y es, por lo mismo, también “misa tradicional” (de hecho es lo que sostiene monseñor Pere Tena, primer presidente del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y discípulo aventajado de monseñor Bugnini, el alma del Consilium). Por otra parte, existe el peligro de que “tradicional” adquiera una connotación polémica ligada a algunos excesos del llamado “tradicionalismo” (los “ismos” son, por ello, a menudo peligrosos). Misa “tradicional” se contrapondría así a “misa nueva” en el sentido de quienes asumen que ésta es herética o no es válida. El cardenal Cañizares también apunta la posibilidad de interpretar “tradicional” en el sentido de “folklórico” (análogamente a como se llama “música tradicional” a la música étnica o de las sociedades primitivas).
Misa según la forma extraordinaria del rito romano no define en realidad la misa, sino la circunstancia extrínseca de su empleo y es ésta una importante observación del prefecto del Culto Divino, que señala, así la insuficiencia de una designación a todas luces provisional establecida por el papa felizmente reinante. Además, hay que decir (como el propio cardenal señalará a continuación en su prólogo) que el adjetivo “extraordinario” aplicado a la misa de que se trata es susceptible de ser tomado en el sentido de que este rito no debe ser “frecuente” y se permite sólo “por vía de excepción” (que es como, de hecho, lo han tomado y lo siguen tomando algunas conferencias episcopales y muchos obispos en el mundo, a pesar de la clara intención de Benedicto XVI de la normalización de una misa que, como él mismo interpretó auténticamente, nunca fue abrogada).
“Extraordinario” también puede tomarse en el sentido de “excelso” y “sublime” (y en esto estaríamos plenamente de acuerdo porque la misa que nos ocupa lo es), pero esto no define propiamente el rito ni lo encuadra en un marco histórico y litúrgico (los ritos orientales son también extraordinarios y fuera de lo común por su gran belleza).
El cardenal Cañizares considera “usus antiquior” como una expresión meramente cronológica. Añadimos que también podría aplicarse, según el caso, a los distintos ritos latinos previos a la reforma litúrgica post-conciliar (el mozárabe, el ambrosiano, etc.). Por lo tanto sería equívoca y demasiado genérica. “Usus receptus”, además de demasiado técnico, se podría aplicar a fortiori al rito reformado en 1970, que ciertamente fue “recibido” (e impuesto, todo hay que decirlo) en el ámbito prácticamente universal del rito romano.
Hablar, en fin, de “misa de San Pío V” (o “misa tridentina”) es limitarla en el tiempo y no tener en cuenta las aportaciones de los papas sucesivos. Por lo mismo, llamarla “misa del beato Juan XXIII” o “de 1962” es también una limitación cronológica y estancaría la misa en un estadio, fosilizándola e impidiendo los eventuales enriquecimientos que prevé el propio Benedicto XVI en el motu proprio Summorum Pontificum.
La designación como “misa gregoriana”, puesta en uso por el cardenal Castrillón, presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, efectivamente se podría prestar a un doble equívoco: el confundirla con una de las misas que en serie de treinta se dicen consecutivamente y sin interrupción por un difunto y a la que están ligadas especiales indulgencias o con la misa interpretada en canto llano (llamado gregoriano). La expresión “misa dámaso-gregoriana” no nos parece afortunada porque parecería sugerir que esta liturgia de la misa fue creada por San Dámaso I y refundida por San Gregorio I y se quedó en ese estadio (podría llamársela con motivo semejante “misa leoniano-gelasiana” por los sacramentarios en los que se halla descrita, pero tampoco sería adecuado y rezumaría un cierto arqueologismo).
 Llamar a esta misa “tradicional” puede, ciertamente, causar resquemor en quienes defienden que la misa salida de la reforma post-conciliar está en continuidad con la tradición litúrgica de la Iglesia y es, por lo mismo, también “misa tradicional” (de hecho es lo que sostiene monseñor Pere Tena, primer presidente del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y discípulo aventajado de monseñor Bugnini, el alma del Consilium). Por otra parte, existe el peligro de que “tradicional” adquiera una connotación polémica ligada a algunos excesos del llamado “tradicionalismo” (los “ismos” son, por ello, a menudo peligrosos). Misa “tradicional” se contrapondría así a “misa nueva” en el sentido de quienes asumen que ésta es herética o no es válida. El cardenal Cañizares también apunta la posibilidad de interpretar “tradicional” en el sentido de “folklórico” (análogamente a como se llama “música tradicional” a la música étnica o de las sociedades primitivas).
Llamar a esta misa “tradicional” puede, ciertamente, causar resquemor en quienes defienden que la misa salida de la reforma post-conciliar está en continuidad con la tradición litúrgica de la Iglesia y es, por lo mismo, también “misa tradicional” (de hecho es lo que sostiene monseñor Pere Tena, primer presidente del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona y discípulo aventajado de monseñor Bugnini, el alma del Consilium). Por otra parte, existe el peligro de que “tradicional” adquiera una connotación polémica ligada a algunos excesos del llamado “tradicionalismo” (los “ismos” son, por ello, a menudo peligrosos). Misa “tradicional” se contrapondría así a “misa nueva” en el sentido de quienes asumen que ésta es herética o no es válida. El cardenal Cañizares también apunta la posibilidad de interpretar “tradicional” en el sentido de “folklórico” (análogamente a como se llama “música tradicional” a la música étnica o de las sociedades primitivas).Misa según la forma extraordinaria del rito romano no define en realidad la misa, sino la circunstancia extrínseca de su empleo y es ésta una importante observación del prefecto del Culto Divino, que señala, así la insuficiencia de una designación a todas luces provisional establecida por el papa felizmente reinante. Además, hay que decir (como el propio cardenal señalará a continuación en su prólogo) que el adjetivo “extraordinario” aplicado a la misa de que se trata es susceptible de ser tomado en el sentido de que este rito no debe ser “frecuente” y se permite sólo “por vía de excepción” (que es como, de hecho, lo han tomado y lo siguen tomando algunas conferencias episcopales y muchos obispos en el mundo, a pesar de la clara intención de Benedicto XVI de la normalización de una misa que, como él mismo interpretó auténticamente, nunca fue abrogada).
“Extraordinario” también puede tomarse en el sentido de “excelso” y “sublime” (y en esto estaríamos plenamente de acuerdo porque la misa que nos ocupa lo es), pero esto no define propiamente el rito ni lo encuadra en un marco histórico y litúrgico (los ritos orientales son también extraordinarios y fuera de lo común por su gran belleza).
El cardenal Cañizares considera “usus antiquior” como una expresión meramente cronológica. Añadimos que también podría aplicarse, según el caso, a los distintos ritos latinos previos a la reforma litúrgica post-conciliar (el mozárabe, el ambrosiano, etc.). Por lo tanto sería equívoca y demasiado genérica. “Usus receptus”, además de demasiado técnico, se podría aplicar a fortiori al rito reformado en 1970, que ciertamente fue “recibido” (e impuesto, todo hay que decirlo) en el ámbito prácticamente universal del rito romano.
Hablar, en fin, de “misa de San Pío V” (o “misa tridentina”) es limitarla en el tiempo y no tener en cuenta las aportaciones de los papas sucesivos. Por lo mismo, llamarla “misa del beato Juan XXIII” o “de 1962” es también una limitación cronológica y estancaría la misa en un estadio, fosilizándola e impidiendo los eventuales enriquecimientos que prevé el propio Benedicto XVI en el motu proprio Summorum Pontificum.
 Nos parece, en cambio, que se tendría que retomar la concepción del gran liturgista alemán Klaus Gamber (foto), que habló de “ritus romanus” y “ritus modernus”, aunque con una salvedad. En su magnífico estudio que lleva precisamente ese título expone monseñor Gamber la génesis y desarrollo del uso hoy llamado extraordinario del rito romano: una evolución armónica desde un núcleo primitivo, que la tradición litúrgica se encargó de depurar a lo largo de los siglos, resultando de ello una obra “clásica”. Ésa es la clave: lo clásico, es decir, aquello consagrado por el tiempo y la eficacia que se tiene por “modelo digno de imitación” (que es como se define lo clásico). Monseñor Gamber identificaba “romano” con “clásico”, porque lo romano evoca históricamente la Antigüedad clásica. Pero sería hacer injusticia al rito postconciliar que, aunque bien es verdad que constituye una innovación en su mayor parte (y, en no pocos casos, es una creación ex novo, como admitió su principal artífice monseñor Bugnini) y es difícil ver sus conexiones con la larga tradición litúrgica romana, no deja de ser un rito para uso de la Iglesia romana.
Nos parece, en cambio, que se tendría que retomar la concepción del gran liturgista alemán Klaus Gamber (foto), que habló de “ritus romanus” y “ritus modernus”, aunque con una salvedad. En su magnífico estudio que lleva precisamente ese título expone monseñor Gamber la génesis y desarrollo del uso hoy llamado extraordinario del rito romano: una evolución armónica desde un núcleo primitivo, que la tradición litúrgica se encargó de depurar a lo largo de los siglos, resultando de ello una obra “clásica”. Ésa es la clave: lo clásico, es decir, aquello consagrado por el tiempo y la eficacia que se tiene por “modelo digno de imitación” (que es como se define lo clásico). Monseñor Gamber identificaba “romano” con “clásico”, porque lo romano evoca históricamente la Antigüedad clásica. Pero sería hacer injusticia al rito postconciliar que, aunque bien es verdad que constituye una innovación en su mayor parte (y, en no pocos casos, es una creación ex novo, como admitió su principal artífice monseñor Bugnini) y es difícil ver sus conexiones con la larga tradición litúrgica romana, no deja de ser un rito para uso de la Iglesia romana.Se nos ocurre que la denominación “misa romana clásica” es la ideal, puesto que evita valoraciones subjetivas y controversias inútiles. La mejor analogía que podríamos encontrar es la que distingue, dentro de la música culta, la música clásica y la música moderna. La primera es el resultado de una larga evolución histórica desde unos elementos básicos y tradicionales (tonalidad, cromatismo y equilibrio entre melodía, ritmo y armonía); la segunda, en cambio, rompe moldes y emprende nuevas búsquedas con resultados inéditos (atonalidad, dodecafonismo, música concreta, etc.). No quiere decir que una música sea buena y la otra mala, pero sí dos cosas muy distintas entre sí, cuya aceptación dependerá de la percepción del oyente y de su formación musical (lo que no quiere decir que la misa sea cosa de apreciación estética, pues ya decimos que hablamos analógicamente).
Así pues, podríamos denominar “misa romana clásica” al uso extraordinario del rito romano y “misa romana moderna” al uso ordinario de ese mismo rito.





 Hay que decir que estas plegarias tan útiles no son propiamente litúrgicas, debiendo ser consideradas como un ejercicio de devoción privada (de ahí que se omitan en las misas que revisten solemnidad). Por eso se las ha querido eliminar en más de una ocasión de la recitación pública. Según refiere el P. Jungmann en su clásico libro El Sacrificio de la Misa (Missarum Sollemnia), en una sesión de la Sagrada Congregación de Ritos que tuvo lugar en 1928 se planteó su supresión y cuando ya todos estaban de acuerdo en ello, se levantó un anciano cardenal que peroró a favor de esas preces aduciendo que León XIII le había confiado que quería contrarrestar con ellas a la Francmasonería (cuyas intrigas contra la Iglesia había denunciado en su encíclica Humanum genus de 1884). Este argumento convenció a los asistentes a la sesión, que decidieron mantenerlas después de todo. Testigo de la escena fue el reverendo Franz Brehm, de la importante editorial litúrgica Pustet de Ratisbona, que fue quien se la contó al P. Jungmann. Dado que las circunstancias de entonces no han cambiado sino que, al contrario, han empeorado debido a la laicización y apostasía contemporáneas, no vemos por qué justo ahora pueda considerarse que las preces leoninas son inútiles.
Hay que decir que estas plegarias tan útiles no son propiamente litúrgicas, debiendo ser consideradas como un ejercicio de devoción privada (de ahí que se omitan en las misas que revisten solemnidad). Por eso se las ha querido eliminar en más de una ocasión de la recitación pública. Según refiere el P. Jungmann en su clásico libro El Sacrificio de la Misa (Missarum Sollemnia), en una sesión de la Sagrada Congregación de Ritos que tuvo lugar en 1928 se planteó su supresión y cuando ya todos estaban de acuerdo en ello, se levantó un anciano cardenal que peroró a favor de esas preces aduciendo que León XIII le había confiado que quería contrarrestar con ellas a la Francmasonería (cuyas intrigas contra la Iglesia había denunciado en su encíclica Humanum genus de 1884). Este argumento convenció a los asistentes a la sesión, que decidieron mantenerlas después de todo. Testigo de la escena fue el reverendo Franz Brehm, de la importante editorial litúrgica Pustet de Ratisbona, que fue quien se la contó al P. Jungmann. Dado que las circunstancias de entonces no han cambiado sino que, al contrario, han empeorado debido a la laicización y apostasía contemporáneas, no vemos por qué justo ahora pueda considerarse que las preces leoninas son inútiles.